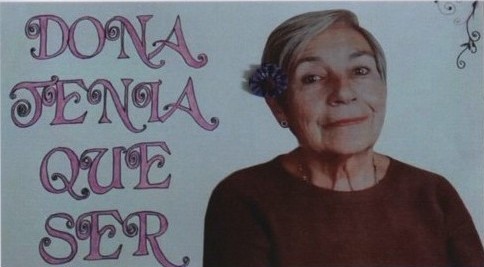Sonaban y sonaban aquellas canciones de voz rasgada acompañadas por la pobre melodía de un piano desafinado. Salí a fumar a la terraza para que aquel sonido me dejara tranquilo al menos unos segundos. Sofía había bebido –como cada noche en estos últimos dos años después de la muerte de nuestro hijo. Un varón. El niño más precioso que jamás haya pisado este mundo. Ella mitiga el dolor bebiendo y bailando en los antros que visitamos y que, si no hubiera sido por lo despedazados de nuestros corazones, tal vez nunca se nos hubiera ocurrido traspasar todas esas puertas que, ahora,como una letanía, nos vemos atrapados en ellas
Buscamos los bares donde acuden personas ajenas a nuestro círculo social y que a simple vista cualquiera deduciría que también se encuentran perdidos, como nosotros. Bebiendo. Huyendo de algo o de alguien. Deseando que el reloj se detenga y, con suerte, no volver a ver amanecer un nuevo día. No importa el motivo de cada cual. Compartimos el desgarro sin tener que guardar apariencia alguna.
Yo, por mi parte, me visto de soledad y me pido permiso para no volverme loco en esos momentos en que mi deseo es emprender el viaje hacia el amor de mi hijo. Pero es un reencuentro irreal. La pena inunda nuestros corazones pero no podemos demostrarlo delante de las dos pequeñas. Dos bendiciones que mantienen nuestra casa bajo el enigma, sin saberlo, de un sueño truncado por sus padres.
Su noble e infantil deseo de tener un hermanito con quien jugar se frenó sin llegar a entender lo que aquello supuso para nosotros.
Giro la cabeza y a través del mugriento cristal, puedo distinguir a Sofía, encima de una mesa del bar bailando. El rímel de sus ojos se ha ido deslizando hasta la comisura de sus labios. No ha llegado a la barbilla, esto quiere decir que no le quedan más lágrimas por hoy.
Es hora de volver a casa