Tenemos una casita familiar a la que acudimos con frecuencia a lo largo del año. Hay veces que coincidimos dos o tres miembros de la familia y otras vamos según nos apetece a cada uno. Todos tenemos llave.
El pasado domingo disponía de unas horas libres y, dando un paseo, se me ocurrió pasar por allí para echar un vistazo: quitar un poco de polvo y revisar por si había que regar alguna planta o cambiar algunas flores ya marchitas. Tanto a mi sobrina Jimena como a mí nos gusta poner un punto de color de vez en cuando, aunque no vaya nadie.
Es para mí un agradable momento porque aprovecho para saludar a vecinos y conocidos, a los que también les gusta hacer lo mismo en sus parcelas.
Hace poco tuvimos que cambiar la puerta, porque la humedad y el tiempo transcurrido hacía imposible abrirla con facilidad. Se atrancaba y tenías que empujar con fuerza, tanto para abrirla como para cerrarla. Los bajos tenían huecos y se colaba el agua de lluvia. Poníamos periódicos para mitigar la entrada del agua. A veces, con las tormentas servía de poco.
De ahí que acordamos hacer unas pequeñas reformas necesarias y toda la familia nos pusimos de acuerdo para que fuera una obra sencilla y rápida. Y, como siempre ocurre, empiezas por las puertas, luego las humedades y ya de paso, como cayeron algunos azulejos, la obra se nos fue un pelín de las manos. Pero quedó bonita, sin duda alguna.
Giré la llave para abrir y no fui consciente de que ya no se atrancaba como antes, —a veces hacemos las cosas de forma tan mecánica que ni pensamos—. Hice un poco de fuerza y casi me doy de bruces contra lo que tenía enfrente. Ahí me di cuenta de lo bien que había quedado y lo suave que resultaba ahora entrar.
Estuve haciendo algunas tareas como cambiar de sitio algunos adornos, moviendo algún que otro portarretratos, atusando los manteles de las estanterías y hablando con las fotografías de aquellos familiares que nos habían dejado y que nos gustaba tener a la vista. En fin, era una distracción como otra cualquiera, y muchos conocidos hacían lo mismo. Visto en otro contexto, pensarían que se nos iba la cabeza.
Me puse a barrer de espaldas a la puerta. De pronto, oí como se cerró. Posiblemente un golpe de aire la cerró o incluso yo misma la podría haber empujado al recoger el polvo de los rincones. Fui a coger el pomo… pero no había manivela alguna. La parte interior de la puerta era lisa, solo estaba la cerradura, y la llave en su sitio, pero por fuera.
¡Me había quedado encerrada!
No me quise poner nerviosa porque sabía que a esas horas del mediodía pasaba mucha gente de forma habitual, pero parece ser que aquel domingo de noviembre no estaba resultando lo que yo esperaba.
Por nuestra zona hay muchas casitas, pero las calles son más estrechas y tienes que pasar expresamente si vas a la de tu propiedad; en cambio, las que dan a las calles perpendiculares a la nuestra son más transitadas.
Desde el cristal presté atención para llamar al primero que pasara. Estuve esperando y, a los quince minutos, pasó un joven que debía de ser un obrero porque llevaba una carretilla con cemento; traía los cascos puestos, así que ni se inmutó ante mis brazos levantados y dando golpes al cristal. Simplemente no miró en mi dirección. Iría a reparar algún desperfecto aprovechando que entre semana estaría con su trabajo.
Seguidamente pasó un matrimonio mayor. Los dos miraron hacia donde yo me encontraba, pero el reflejo del sol les impidió ver nada. También debían de estar un poco sordos porque no oyeron mis gritos desesperados, –cierto que estos un tanto amortiguados por el grosor del cristal, pues comprobé que era bastante bueno.
Me empezaba a inquietar. Un ligero sudor frío se deslizaba alrededor de mis sienes. Llegaba la hora de comer y en casa se preocuparían al no volver del paseo.
Una señora que iba en andador parece que me vio de refilón gritando y gesticulando ampliamente con las manos. Pude observar cómo sus ojos se abrieron espantados y apartó su mirada de mí. Empezó a correr como podía y con el andador a cuestas. ¡Parecía que había visto a un fantasma!
Me costaba creer lo que estaba viviendo.
Tuve que llamar a mi hija para que acudiera a abrirme, no había forma de que nadie se acercase a ayudarme. ¡Solo se trataba de girar una llave, algo tan fácil!
—Hija.
—¿¡Qué pasa madre!?
—¿Puedes venir a abrirme? Me he quedado encerrada en la casita.
—¿Encerrada? ¿Y eso?
—No me acordaba que ahora la puerta es más ligera y me he dejado la llave puesta por fuera. Estoy más de media hora aquí dentro.
—¿Y no ha pasado nadie por la puerta?
—Sí claro, pero al verme gesticulando y pidiendo ayuda han salido todos corriendo.
—¡Ja, ja, ja, ja, ja! —se rio la hija mientras su madre no entendía nada.
—No le veo la gracia. Son unos desconsiderados que no me quieren ayudar.
—Pero madre, ¿no te das cuenta de que estás en el cementerio, encerrada en nuestro panteón familiar y la gente en este mes de noviembre está muy sensible con sus familiares fallecidos? Ver una figura moverse dentro es como si alguien hubiera resucitado o perdido el juicio… yo también me lo pensaría.
—¡Venga, déjate de tonterías y ven a abrirme, que hace rato que estoy llamando al guarda del cementerio y nadie coge el teléfono!
Antes de colgar nos echamos unas cuantas risas ante la macabra situación que se me había presentado ¡Ahora entendía los aspavientos de la gente!





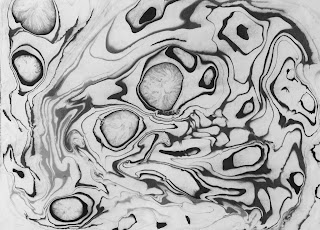
6 comentarios
¡Vaya situación!
Bonita historia,un poco macabra, un poco jocosa
Pero sin duda alguna es una realidad en los tiempos que vivimos,ya que con tanto estrés y con tantos problemas,muchas veces la mente nos juega malas pasadas
Pero nos puede servir de experiencia y poder decir que debemos levantar el pie del acelerador y empezar a disfrutar de las pequeñas cosas y de la familia como de los amigos que es lo único que nos llevaremos a esa casita anteriormente mencionada
Hola
Si me pasa a mi me cargo a patadas la puerta. Cuando me toque quedarme allí, ya no seré consciente de nada. Que tarde muchos años. Además habrá q pensar en una solución para la puerta por si acaso.
Me ha gustado el relato, te mantiene la atención todo el tiempo, a mitad del mismo te enteras de se trata de una caseta en el sementerio y la angustiosa vivencia del Personaje que finalmente termina bien
Me ha gustado la historia, pero en ningún momento, me había dado cuenta de que fuera un panteón. Que situación más agobiante…..