Para mis ochenta y cuatro años, mi mente no resulta tan obsoleta como pudiera pensarse. Mi diálogo interno se da de bruces con la realidad
― ¿Quién me iba a decir que, en la penúltima etapa de mi vida, iba a necesitar quien me aseara? Yo, que siempre me he defendido bastante bien en el trabajo y con las mujeres, tengo que depender de un joven contratado por mis hijos.
Mi esposa y yo, aun sabiendo ella de mis escarceos, formábamos un buen equipo y tuvimos varios hijos, que me llaman abuelo o viejo.
Mi nieto, Octavio que lleva mi nombre, sabe que me he negado a verbalizar con el resto del mundo menos con él, me pilló quejándome de dolor.
―Abuelo, ¿estás hablando? ―¿Pensaba que te habías quedado mudo ―le hice un guiño y nuestro secreto quedó a salvo de sus padres y tíos. Nuestra complicidad quedó sellada para siempre.

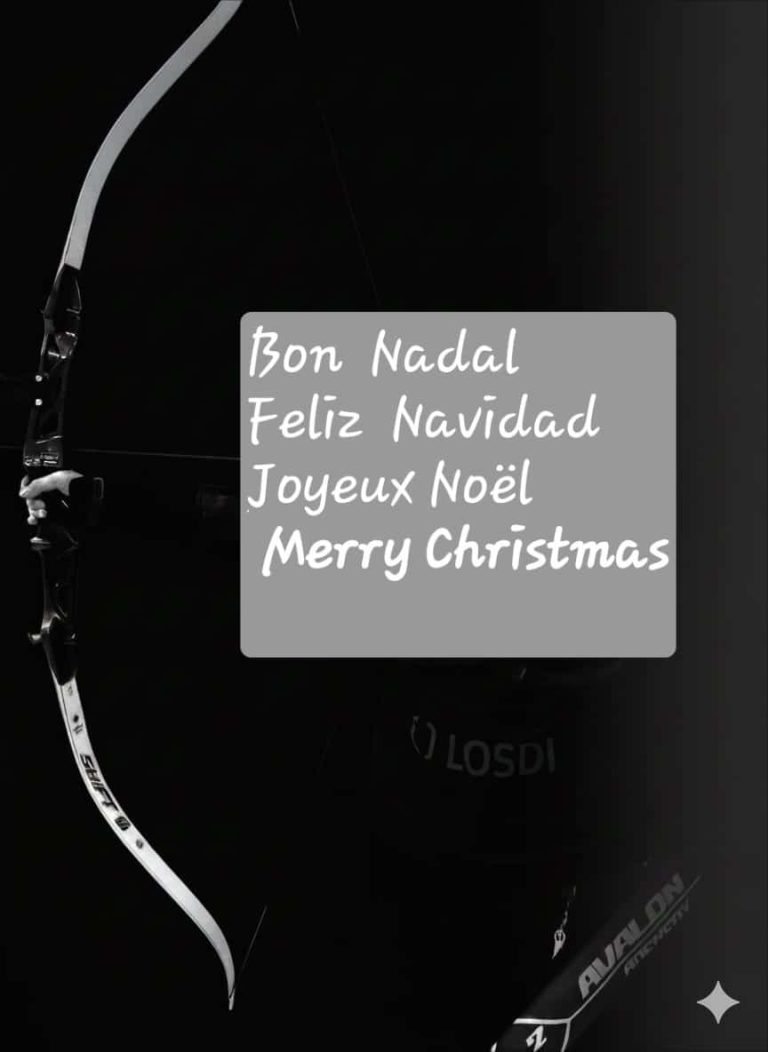



Un comentario
Me siento muy identificada con el relato, porque aunque nos hagamos mayores nuestro diálogo interno nos hace sentir que el tiempo no ha pasado. Es el alma que no envejece. Y los nietos, esas personitas, que sin saber porqué conectan tan bien con nosotros siendo nuestros cómplices y nosotros de ellos.